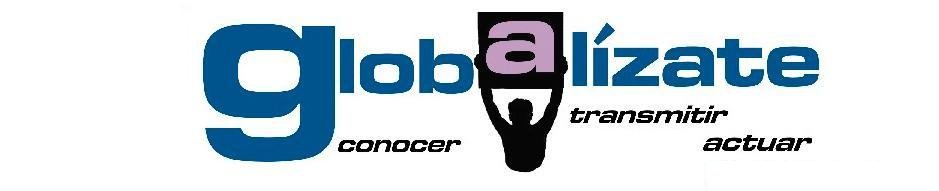Desmontemos el engranaje neoliberal
ATTAC, 26/06/2005¡DESMONTEMOS EL ENGRANAJE NEOLIBERAL!
Ricardo Gómez Muñoz/ATTAC
El pasado día 11 los ministros de finanzas del G8 reunidos en Londres acordaron condonar la Deuda externa de 18 de los países más pobres del mundo .
Deuda externa y pobreza cero
El pasado día 11 los ministros de finanzas del G8 reunidos en Londres acordaron condonar la Deuda externa de 18 de los países más pobres del mundo . El importe de esta condonación supone unos 40.000 millones de dólares, es decir unos 33.000 millones de euros y será de aplicación por parte de las instituciones financieras internacionales.
Esos 18 países suman una población de 280 millones de personas y alcanzan en total un Producto Interior Bruto - medido en términos de GDP y referido al año2003- de 88.000 millones de dólares, es decir la décima parte del GPD de España el 0,24% del total mundial o el 0,64% si se evalúa teniendo en cuenta el poder adquisitivo. Su renta per cápita media se situaba en torno a los 500 dólares y era cuarenta veces inferior a la española.
Otros once países se beneficiaran en un plazo de un año y medio de una condonación de 11.000 millones de euros y once más por otro monto de 4.000 millones, si se cumplen las estrictas exigencias impuestas por los organismos gestores de la deuda, es decir el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Este alivio o condonación del Grupo G8 debe verse sin duda como un paso positivo, y así ha sido valorado por algunos dirigentes políticos de los países afectados, pero resulta claramente insuficiente para hacer frente a las necesidades que presentan los países pobres para salir de su situación de miseria y estancamiento. Dirigentes del conjunto de 40 países muy pobres y muy endeudados no favorecidos por la medida critican la arbitrariedad de este gesto y proponen se extienda sin discriminación al conjunto de la comunidad internacional.
En todo caso la deuda ahora cancelada apenas representa un 10% de la cuantía necesaria para cumplir los objetivos del Milenio establecidos por de la ONU de reducir a la mitad la pobreza y el hambre en el año 2015.
Cabría preguntarse por el significado político y económico que tiene esta medida tomada por los países más ricos del mundo con respecto a los más pobres. Si se trata, como han reflejado algunos medios de comunicación y la clase política de un acuerdo histórico para acabar con la deuda; “de un nuevo pacto (...) entre países ricos y pobres “, como anunció eufórico el ministro del tesoro inglés Gordon Brown., o meramente de una política de gestos destinada a mejorar la deteriorada imagen mundial cara al Tercer Mundo de lideres como Blair o Bush.
En todo caso, lo importante es analizar si la propuesta de condonación se encuadra dentro la política de la limosna y la caridad preconizada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos de las Naciones Unidas para tranquilizar las conciencias, o si se puede atisbar un primer intento de reconducción y reorientación de los mecanismos de intercambio económicos entre países.
Este planteamiento exige, sin más dilaciones, la anulación de la deuda externa de todos los países en desarrollo, ya que, como reconocen las Naciones Unidas en su Informe 2005 sobre “Objetivos de desarrollo del Milenio”, la deuda externa supone uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y no solo para los países más pobres, impidiendo toda posibilidad de desarrollo sostenible.
Por otra parte el problema de la cancelación de la deuda externa debe reinsertarse dentro del contexto de un derecho humano inalienable reconocido también solemnemente por las Naciones Unidas: el derecho al desarrollo. En virtud de este derecho todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Este derecho incluye el ejercicio a la plena soberanía de los pueblos sobre todas sus riquezas y recursos naturales.
La deuda externa vista desde los países del sur. ¿ Quién debe a quien?
El concepto de deuda externa es una pieza más dentro del discurso ideológico y político dominante para justificar la explotación y el control de los pueblos, los recursos y los países por parte de aquellos países corporaciones e instituciones que manejan la riqueza y el poder dentro del sistema capitalista global.
La acumulación de la deuda externa en los países del Sur no es, por tanto, sino una consecuencia del modo de producción y distribución del sistema, caracterizadas por la prevalencia de la economía financiera a escala mundial y unas relaciones de intercambio entre países injustas y desiguales.
Además de su carácter injusto, el origen de la deuda carece las más de las veces de legitimidad política, ya que una buena parte de los préstamos contratados por los países del tercer mundo fueron hechos en condiciones de dudosa legitimidad política o para satisfacer las ambiciones de políticos corruptos, siendo impuesta históricamente desde los países acreedores con la connivencia tanto de las entidades prestamistas.
No deja de ser significativo que cuando se habla de deuda externa no se hace nunca referencia a la deuda pública, con evidente impacto internacional, que contraen los países dominantes o desarrollados y a cuya cabeza se encuentra Estados Unidos como primer país deudor mundial. La primera potencia económica del planeta se sostiene gracias al sistema monetario imperante basado en el RDWS (o Régimen Dólar Wall Street) y al funcionamiento de los mecanismos financieros internacionales; así como a la confianza depositada por los países o personas que compran dólares o bonos del tesoro americano, entre otros China, Japón y los países europeos. Es una confianza que ya quisieran tener para sí los países menos desarrollados y altamente endeudados a los que se les niega el pan y la sal.
Esta forma de deuda externa representa un siniestro círculo vicioso que recae sobre los países menos desarrollados como consecuencia de las relaciones de intercambio asimétrico con los países dominantes, suponiendo para aquellos una losa que condiciona totalmente sus posibilidades de desarrollo económico. Así, la cuantía de la deuda superaba en 1999 el valor del P.I.B. en numerosos países, llegando a ser 4, 5 veces mayor en Guinea - Bissau; 3,5 veces en Nicaragua, 3 veces en Congo- Brazaville o 2 veces en Mozambique. Por continentes la deuda externa representaba hace unos años el 40% del PNB en América Latina, el 32% en Asia y el 72 % en Africa.
Como consecuencia de esta carga, y a pesar de los esfuerzos que muchos países en desarrollo realizan para pagar lo que deben, el peso de los intereses que se acumulan sin cesar, contrarresta el efecto de ese pago y hace que la deuda se siga acumulando y creciendo, formando parte de lo que se conoce como la espiral infernal de la deuda
El servicio de la deuda representa para algunos países un porcentaje muy significativo de las exportaciones - superando el 30% en el caso de Argentina, Brasil, Marruecos o Argelia, llegando en algunos países (Guinea Bissau o Sierra Leona ) a significar más del 60 % y duplicando el valor de las mismas en el caso de Zambia. Más de la mitad del valor de las exportaciones de América Latina se han estado destinando al pago de la deuda externa a lo largo de la década de los 90.
Cuando la magnitud de la deuda y el retraso en los servicios de la misma se hace insostenible aparece la conocida “crisis de la deuda externa “, que surge a partir de 1982 cuando algunos de los países latinoamericanos más importantes (México, Argentina, Brasil y Chile) ponen de manifiesto la imposibilidad de pagar la deuda en las condiciones pactadas, conduciendo a estos países a una situación de insolvencia y a la desarticulación de su aparato productivo.
Esta crisis de la deuda externa se explica por que la capacidad económica de algunos países para generar riqueza está muy por debajo de sus posibilidades para alcanzar una reducción significativa de la deuda, y que los pagos realizados por los países deudores no consiguen frenar la tendencia al crecimiento del total de la cifra adeudada.
El reembolso de la deuda representa a lo largo del tiempo una transferencia neta de recursos netos desde el Sur hacia el Norte: en 2001 el servicio de la deuda pagado desde el Sur, alcanzó la cifra de 381.900 millones de dólares, es decir 7,4 veces el volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que el Norte destina al Sur ( 50.000 millones de dólares) lo que pone de manifiesto el profundo y creciente desequilibrio existente en los intercambios Sur - Norte. Este desequilibrio se va profundizando año a año, ya que la relación era de 4,4 en 1996 y se situaba en torno a 4 a lo largo de la pasada década.
Esta AOD incluye el compromiso adquirido en los años 70 por los países ricos a dedicar el 0,7 % de su P.I.B. para ayudar al desarrollo de los países pobres, porcentaje que nunca se ha alcanzado y que en la actualidad apenas supera el 0,25% %.
Se puede concluir afirmando que el mecanismo de la deuda externa es la manifestación más dramática de la situación de dependencia y de subordinación en la que viven las economías de los países del Sur dentro de la estructura económica mundial, situación que se ha agudizado a partir de los años 80 en que triunfaron a escala mundial las políticas neoliberales.
Desde entonces la deuda externa y su renegociación se han convertido en un instrumento privilegiado de explotación y de presión por parte de países del Norte sobre los países del Sur, especialmente a través de la imposición de “políticas de ajuste estructural “inspiradas en el credo neoliberal articulado en el Consenso de Washington y puestas en marcha por el FMI y el Banco Mundial.
Bajo este marco se establecieron condiciones a los países del Sur para acceder a los préstamos de los organismos internacionales, obligándoles a acatar, en contra de su voluntad, la imposición de unas políticas ajuste estructural, que a la larga han tenido efectos muy negativos sobre sus economías, en particular sobre su balanza de pagos, que se han reflejado en su incapacidad para hacer frente al servicio de la deuda.
Además , y no menos importante, este tipo de políticas son las que han establecido las prioridades del gasto público de los países, obligando a efectuar drásticos recortes en los gastos sociales ; han impuesto la privatización de numerosos servicios públicos y han facilitado la penetración y el control de la economía de los países por parte de multinacionales extranjeras , lo que se ha traducido, además, en el cierre de numerosas empresas locales. Este tipo de políticas han sido a su vez nefastas para la preservación del medio ambiente de los países afectados.
A partir de 1999, estas políticas de intervención del FMI en los países del tercer mundo llevan el nombre de “Facilidades de crecimiento y de reducción de la pobreza”, que incluyen además criterios de selectividad a las condiciones establecidas en las políticas de ajuste. Estas facilidades consisten en que los países pobres más endeudados van a formar parte de una lista de los que podrán beneficiarse de una reducción de la deuda siempre que los respectivos gobiernos adopten medidas de lucha contra la pobreza.
Expresado de otra manera, el FMI, que contribuyó con sus políticas de ajuste a sumir en la pobreza total a la mayoría de la población de los países menos desarrollados , acude ahora a los gobiernos de dichos países para que luchen contra la pobreza y poder beneficiarse así de una reducción de la deuda.
Deuda externa y pobreza. La distribución de la riqueza
Existe una estrecha relación entre la deuda externa y la pobreza, incluso la extrema pobreza, de una gran parte de la humanidad. Las cifras que exponemos a continuación sirven para establecer los umbrales o niveles de pobreza en el mundo.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUDH)l la tasa de pobreza absoluta viene fijada en 1 dólar diario en los países pobres y 14 dólares en los países ricos.
De los 6.000 millones de habitantes que pueblan el planeta, 1.200 millones de personas un 20% del total
sobreviven con menos de 1 dólar diario, es decir están sumidos en la pobreza y de ellos alrededor de 800 millones pasan hambre o no tienen acceso a la comida en cantidades suficientes para alimentarse.
En conjunto 5.500 millones viven con algún tipo de carencias- de ellos 500 millones se ubican en los países más desarrollados - o no tienen cubiertas sus necesidades elementales en alimentación, sanidad, educación y otros servicios sociales.
Como contraste, alrededor de 500 millones de habitantes localizados en América del Norte, Europa, Japón y Australia viven holgadamente. Estos habitantes forman parte de esa “sexta parte de la población mundial” que alcanza unos ingresos promedio de 70 dólares diarios “per capita y que acapara el 80 % de la renta y el consumo mundial, así como el 82% de los mercados de exportación.
El otro 84 % de la humanidad sólo dispone del 20 % restante, y dentro de este grupo un 57 % de la población mundial, que está constituida por los habitantes de los 63 países más pobres, solo disponen de un 6 % de la renta , lo que significa unos ingresos medios de menos de 2 dólares al día .
Estas cifras poner de relieve hasta que punto es escasa la disponibilidad de recursos en los países del Sur , mientras se favorece en el mundo la realización de operaciones especulativas que superan el billón de dólares, permitiendo el enriquecimiento y el acaparamiento sin límites de recursos en manos de unos pocos. La fortuna de las cinco personas más ricas del mundo (W.Gates; W.Buffet; K. Albrecht; príncipe A.Bin Talal y P.Allen) suma 155.000 millones de dólares, superando la suma del Producto Interior Bruto de las 49 naciones más pobres del mundo, que reúnen a más de 650 millones de personas.
Esta concentración creciente de riqueza, poder y recursos en la economía mundial es la causa esencial del incremento de la violencia, la pobreza y el endeudamiento del Sur. Por ello desde Attac proponemos que, a la vez que se tomen medidas para erradicar la extrema pobreza, se establezcan los mecanismos que impidan la posibilidad de acumulación de la extrema riqueza, desmontando el sistema perverso que genera tales desigualdades.
Estas desigualdades están en el origen y en el funcionamiento del proceso de globalización neoliberal, que a medida que se consolida va acrecentando las desigualdades, como ha sido puesto de relieve a través de numerosos estudios. Si en 1960, un 20% de la población más rica del mundo concentraba un nivel de renta treinta veces superior al 20% más pobre, esta brecha en la distribución de la riqueza se ha visto multiplicado por tres en la actualidad, tras casi treinta años de globalización neoliberal. Los ingresos de ese 20% de población que incluye a los más ricos son hoy día 82 veces más elevados que los correspondientes a la franja de os más pobres.
Este es el balance que cabe hacer de ese planeta “globalizado“ del que hacen gala los principales lideres políticos, presentándolo, sin ningún tipo de rubor, como un sistema de generación de riqueza sin límites . Para ellos es el invento del siglo, la máquina de fabricar billetes, donde la mayor parte del mundo se encuentra totalmente integrada o a punto de integrarse a pesar de que 800 millones de personas pasan hambre; 850 millones padecen desnutrición y más de 260 millones no pueden ir a la escuela. En América Latina, sin ir más lejos, la mitad de la población está calificada como pobre.
Es preciso desmontar los mecanismos de funcionamiento y las instituciones que sustentan la globalización neoliberal.
En el año 2000 se llevaron a cabo en todo el mundo numerosas movilizaciones demandas sociales sobre el problema de la deuda externa, movilizaciones que han vuelto a retomarse en España durante los últimos meses y que ahora tienen su complemento y continuación en la campaña en curso que viene desarrollándose en base al lema “Pobreza Cero sin excusas “ y “Quien debe a quién “
A pesar de estas protestas y movilizaciones que han contado con un amplio respaldo popular internacional la evolución del marco económico apenas ha cambiado a lo largo de los últimos años. El autismo sigue instalado en las capas dirigentes mundiales a la hora de analizar las contradicciones del sistema, negándose a hacer frente al deterioro de la realidad política y económica mundial. La deuda y la pobreza han seguido creciendo en los países del tercer mundo y a través de estos factores se ha puesto de manifiesto el permanente deterioro económico y social de buena parte del mundo en desarrollo, que expulsa de sus países de origen a contingentes importantes de su población.
Son las secuelas directas o costes sociales de la globalización neoliberal, que se apoyan y quieren presentar como expresión de la libertad de movimiento de los factores de producción, en este caso de la mano de obra.
Un organismo como Naciones Unidas, nada sospechoso de ir en contra de la globalización, reconocía en su Tercera Conferencia sobre los (PMA) Países Menos Adelantados celebrada en 2001 el fracaso de las políticas de liberalización. En especial las referentes a los Programas internacionales de Acción sobre los PMA emprendidos desde 1990, admitiendo que el proceso de globalización ha dejado relegados a los PMA, aumentando su marginación.
Naciones Unidas admitía que “Se ha desvanecido la esperanza generalizada que existía en los comienzos del decenio de 1990 de que la mundialización de los sistemas de producción y de financiación, así como la liberalización de la actividad económica, promoverían la disminución de las disparidades de ingresos entre los países en el marco de la economía mundial”. La imposición de programas neoliberales de reforma y de desregulación económica a los países en desarrollo no ha llevado al crecimiento y a la convergencia de ingresos con los países más adelantados.
Naciones Unidas pone de manifiesto la reducción de los recursos financieros disponibles, internos y externos, incluida la AOD, la pesada e insostenible carga de la deuda, la caída o las fluctuaciones de los precios de los productos. A pesar de algunos logros, el aumento de los ingresos reales, la reducción de la pobreza y el logro de diferentes objetivos internacionales de desarrollo humano y social han sido decepcionantes, excepto en un corto número de esos países.
El fracaso de estas políticas y su evaluación ha llevado a la ONU a proponer en los años posteriores a los organismos multilaterales (FMI, BM etc.) una revisión radical de la cooperación internacional para el desarrollo, con una especial atención para los PMA, lo que sin embargo no ha echado para atrás el empuje de las políticas neoliberales, que siguen su curso.
Este mea culpa de los organismos internacionales suena a lágrimas de cocodrilo, pues con ello no se abordan los problemas de fondo, que a nuestro entender deben inscribirse entender dentro de una perspectiva más amplia, también auspiciada por Naciones Unidas, la de “encarar con un criterio global los problemas de la deuda de los países en desarrollo”. Lo que para Attac significa cambios en las relaciones entre países dentro del sistema económico mundial, que son difíciles de visualizar dentro de la situación actual.
E n efecto, la cúpula de países que controlan Naciones Unidas- coreados por el G8, el FMI y la OMC- siguen poniendo el énfasis de su estrategia de desarrollo, cara a reducir las desigualdades entre países, en la puesta en marcha de un sistema de acuerdos y alianzas mundiales en los que se hace caer la responsabilidad principal sobre los países pobres, que deben cumplir unos objetivos de desarrollo que en muchos casos están fuera de su alcance en la situación actual.
Admitiendo el argumento de que los países pobres deben poner orden en su casa, saneando su economía y velando por su propio desarrollo, hay que reconocer que la madre del cordero radica en otros problemas fundamentales y de carácter más global, uno de los cuales está basado en las relaciones de intercambio desigual entre países que promueva la OMC a través de las negociaciones que favorecen a los países más ricos. Las propias Naciones Unidas señalan que estas negociaciones impiden el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a los mercados mundiales o se ven forzadas a admitir la imposición de aranceles elevados a los productos de importancia estratégica para las economías pobres, como son los productos textiles o agrícolas.
Por ello desde ATTAC exigimos la revisión y la reconducción de las relaciones entre países ricos y países pobres, incluyendo entre ellas los objetivos de pobreza cero y anulación total de la deuda, así como el derecho de los países atrasados a decidir y establecer sus propias políticas de desarrollo Este nuevo marco debe estar presidido por relaciones de intercambio más justas e igualitarias tanto en los planos político y económico, como en los acuerdos de índole comercial.
En consecuencia - además de hacer un llamamiento a los gobiernos y a los ciudadanos de los países más ricos para que incrementen la ayuda pública comprometida del 0,7 % del PIB a los países más desfavorecidos - exigimos la paralización de las políticas neoliberales de ajuste emprendidas desde hace años por el FMI y el Banco Mundial.
Somos conscientes de que la abolición de estas políticas sería inoperante mientras no se modifiquen las relaciones de fuerza dentro de otros organismos internacionales como la OMC y las Naciones Unidas , organismos que precisan de una evidente reestructuración, que rebasa nuestra capacidad de influencia; aunque ATTAC , junto otros movimientos de altermundialización viene reclamando desde hace tiempo este tipo de cambios .
De momento, tal como ha sido pedido recientemente por los ATTAC de Europa el pasado día 16, tras el rechazo francés y holandés al proyecto neoliberal de construcción europea, exigimos una moratoria en las negociaciones actualmente llevadas a cabo por la OMC. En particular las negociaciones AGCS sobre el comercio de que presionan a los pueblos del Sur para forzarles a la privatización de los servicios públicos y abrir sus mercados a las poderosas corporaciones multinacionales extranjeras.
En definitiva, para hacer que otro mundo sea posible, desmontemos paso a paso el engranaje del capitalismo neoliberal.
1. Los países afectados por esta medida son: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guayana, Honduras, Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia .La condonación solo afecta a la deuda contraída con los organismos multilaterales: FMI, Banco Mundial etc., no a la deuda que puedan mantener los países con entidades gubernamentales o de crédito de carácter privado.
Ricardo Gómez Muñoz
Junta de Attac - Madrid